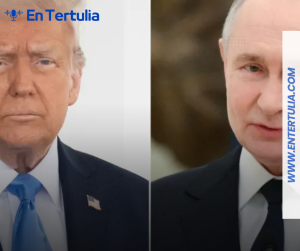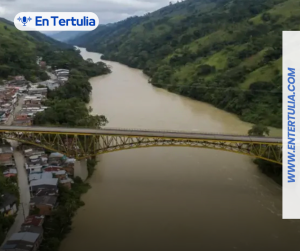En uno de los capítulos más conmovedores y extraordinarios de la historia reciente de Colombia, el rescate de los hermanos Mucutuy, cuatro niños indígenas que sobrevivieron durante 40 días en la selva tras un accidente aéreo, ha despertado una nueva polémica: ¿se privilegió un acuerdo comercial por encima del derecho a la información? La controversia gira en torno a la decisión de RTVC, el sistema de medios públicos, de restringir el acceso a las imágenes del rescate para entregarlas en exclusiva a National Geographic, en el marco de un documental que ya está en producción. Este pacto, conocido recientemente, ha sido criticado por expertos, periodistas y organizaciones de derechos humanos que denuncian un manejo cuestionable de información reservada.
El accidente ocurrió el 1 de mayo de 2023. Una avioneta tipo Cessna se precipitó sobre la selva del Guaviare, llevando consigo la vida del piloto, un líder indígena y la madre de los menores. Sin embargo, la historia no terminó con el siniestro: apenas comenzaba. La selva, implacable y vasta, fue testigo de la resistencia de los cuatro niños, entre ellos una bebé de apenas 11 meses. La Operación Esperanza, que reunió a más de 350 personas entre militares y voluntarios indígenas, logró dar con ellos el 9 de junio, tras una búsqueda llena de incertidumbre, esperanza y milagro. El país entero celebró.
Pero mientras Colombia aún aplaudía el milagro de la supervivencia, detrás de bambalinas se tejía un guión distinto. RTVC, en vez de garantizar un cubrimiento transparente y plural del rescate, centralizó el acceso visual al momento exacto en que los menores fueron encontrados. A pesar de que la excusa oficial fue «proteger la privacidad de los niños», la información terminó negociada con una gran cadena internacional. Otros medios —nacionales e incluso comunitarios— fueron excluidos o relegados, sin posibilidad de acceder a las mismas imágenes o narrar su versión del hecho.
Este control de la narrativa, que pudo justificarse en principio por razones éticas o humanitarias, terminó revelando un acuerdo comercial. RTVC pactó con NatGeo la realización de un documental sobre el caso, lo cual plantea preguntas profundas sobre el papel de los medios públicos: ¿están al servicio de la ciudadanía o del espectáculo? ¿Puede un sistema estatal negociar con multinacionales una historia que pertenece al país entero, sobre todo tratándose de menores víctimas y de comunidades históricamente marginadas?
A esto se suma una dimensión más sensible: después del rescate, se supo que los niños eran víctimas de maltrato y abusos por parte de su padre. Una revelación que obliga a cuestionar cómo se narrará esa parte de la historia en el documental. ¿Será tratada con respeto y profundidad, o quedará reducida al morbo de una audiencia global? ¿Los niños y su comunidad han sido consultados sobre cómo quieren que se cuente su historia, o son nuevamente silenciados por decisiones que se toman desde Bogotá y en salas de edición en el extranjero?
Lo cierto es que la decisión de RTVC ha generado una tormenta ética. Organizaciones de periodistas han pedido explicaciones sobre los criterios que llevaron a excluir a otros medios y sobre el uso de recursos públicos en acuerdos privados. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuestionó la legalidad de monopolizar imágenes que forman parte de un hecho de interés nacional. La transparencia, en este caso, no puede ser una promesa abstracta: debe estar al servicio de la verdad, no de los ratings.
Más allá de lo comercial, el caso de los hermanos Mucutuy es un testimonio de dignidad, resistencia y dolor. Una historia que pertenece al país entero y que exige ser contada desde muchas voces, no desde una sola lente editorial. En medio de esta selva de intereses, la pregunta persiste: ¿quién decide qué historia merece ser contada y bajo qué condiciones? Porque, al final, la memoria de un país no puede ser subarrendada.