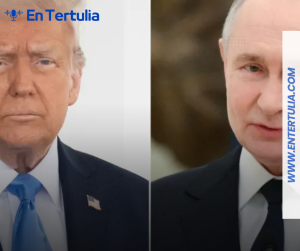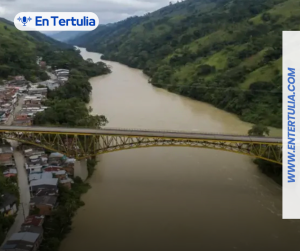Sin estridencias y casi de puntillas, como quien no quiere despertar sospechas, el Congreso de la República aprobó en su último día de sesiones una ley que prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto hasta noviembre de 2025. Una decisión que podría parecer menor en medio del oleaje político, pero que toca fibras sensibles de la democracia: el acceso a la información, la libertad de prensa y la transparencia electoral. Ahora, solo resta la firma del presidente Gustavo Petro para que la norma entre en vigor.
La medida, impulsada por una coalición ideológicamente diversa —que incluye a Angélica Lozano (Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), Clara López (Pacto Histórico) y Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo)— fue presentada en octubre de 2024. Aunque sus raíces se remontan a un proyecto anterior de Rodrigo Lara y del hoy ministro Armando Benedetti, lo que finalmente se aprobó ha sorprendido tanto a la opinión pública como a las propias encuestadoras, que denuncian no haber sido tenidas en cuenta en el debate.
El corazón del asunto está en el artículo 5: a partir de ahora, las encuestas de intención de voto solo podrán divulgarse tres meses antes del inicio del periodo de inscripción de candidaturas. Traducido al calendario electoral, eso significa que para las elecciones presidenciales de 2026, las encuestas no podrán publicarse sino hasta el 31 de octubre de 2025. Es decir, un silencio estadístico de casi un año completo, precisamente cuando se cocina el ambiente electoral y se forman las primeras corrientes de opinión.
Desde el Congreso, la senadora Angélica Lozano defendió el proceso asegurando que fue plural y multipartidista, lo que para algunos puede sonar a sinfonía democrática. Pero fuera de los muros legislativos, la melodía cambia: las principales encuestadoras del país han levantado la voz con molestia. No solo porque fueron excluidas del trámite, sino porque consideran que se les impone una mordaza que limita su trabajo técnico y, de paso, restringe el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre la evolución de sus preferencias políticas.
Entre los argumentos de los defensores de la ley está la necesidad de reducir la manipulación mediática y las estrategias de marketing político que convierten a las encuestas en armas de presión más que en instrumentos de medición. También hay quienes celebran que se intente recuperar un terreno para la deliberación política menos influenciada por cifras, ránquines y tendencias que, como sabemos, muchas veces son tan volátiles como las redes sociales.
Sin embargo, no es menor el temor de que esta ley, bajo la apariencia de regulación, termine por abrir una puerta peligrosa: la de la opacidad. En lugar de tener encuestas abiertas, con metodologías claras y verificables, podría florecer un mercado informal de datos, rumores y estudios filtrados —selectivamente— desde los cuartos de guerra de las campañas. Es decir, menos control, no más. Y menos certezas, no más transparencia.
Así las cosas, la ley que buscaba ser un gesto de sensatez frente al ruido electoral corre el riesgo de convertirse en una camisa de fuerza a la información libre. Falta ver si el presidente Petro la sanciona tal como fue aprobada, o si decide escuchar el clamor de quienes —desde el mundo académico, mediático y empresarial— ya anuncian posibles acciones legales. Lo cierto es que el debate apenas comienza, y, como suele ocurrir en la política colombiana, lo que se aprueba en silencio puede acabar haciendo mucho ruido.