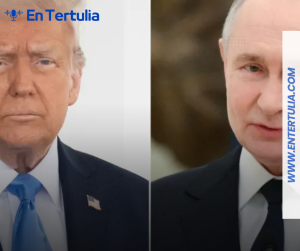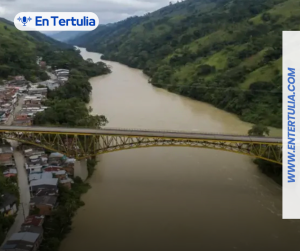La historia reciente del conflicto colombiano vuelve a repetirse como un eco trágico: promesas de paz incumplidas, plazos vencidos, y comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado. El más reciente episodio se vive en el norte de Antioquia, donde el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó una denuncia que resuena con fuerza: mientras el Gobierno Nacional predica la reconciliación, las disidencias de las Farc —particularmente el grupo liderado por alias Calarcá— siguen ampliando su margen de acción, y no precisamente en dirección al desarme.
“El tiempo se cumplió y la paz no llegó”, sentenció el mandatario antioqueño al concluir el domingo, fecha límite que el Ejecutivo había puesto para que las estructuras armadas se reagrupan como gesto mínimo de voluntad. No hubo reagrupamiento, ni voluntad clara, y mucho menos gestos hacia las víctimas que aún hoy cargan con el peso del conflicto. Rendón no dudó en calificar la postura del Gobierno como “alcahuetería”, un término fuerte pero que parece sintetizar el sentimiento de frustración creciente en las regiones más golpeadas.
Desde Bogotá se habla de construcción de paz, pero en las montañas del nordeste antioqueño se habla de minas antipersonal, reclutamiento forzado y rutas de narcotráfico revitalizadas. Mientras se sostiene la narrativa oficial de un diálogo abierto y transformador, en el terreno lo que se experimenta es la consolidación silenciosa de estructuras armadas que han aprovechado la tregua para reorganizarse, entrenarse y expandirse. El balance, al menos hasta ahora, parece inclinarse peligrosamente hacia el cinismo.
La pregunta que emerge es incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto se puede seguir cediendo frente a grupos que no han mostrado señales verificables de querer abandonar la guerra? Tres años de intentos, de comunicados, de espacios de diálogo, y sin embargo, los indicadores de violencia no bajan. En departamentos como Antioquia, Cauca y Nariño, las cifras de desplazamientos y confinamientos siguen subiendo, dejando en evidencia que las mesas de negociación no bastan si no están respaldadas por una estrategia real de presión y verificación.
El gobernador Rendón, en su intervención, no solo cuestionó a los grupos armados ilegales, sino que elevó un llamado directo al presidente Gustavo Petro. “No puede haber paz con quienes entrenan explosivos mientras negocian”, dijo con tono enérgico, aludiendo a los nuevos campos minados detectados por las autoridades en municipios como Ituango y Briceño. La doble moral, insiste el mandatario, no sólo mina la seguridad, también socava la credibilidad del Estado ante sus ciudadanos.
La política de la “paz total” prometida por el actual Gobierno se tambalea frente a los hechos. Lo que en su momento fue celebrado como una apuesta audaz por la reconciliación, hoy enfrenta serias dudas sobre su viabilidad, su método y sus resultados. Las comunidades esperan algo más que discursos: necesitan garantías, presencia institucional efectiva y un mensaje firme de que el Estado no tolerará la criminalidad disfrazada de retórica pacifista.
Esto no significa renunciar al diálogo, pero sí exige un rediseño urgente. No puede haber concesiones sin reciprocidad, ni treguas unilaterales que sólo fortalecen al adversario. Una paz duradera se construye con justicia, verdad y compromiso real, no con plazos vacíos ni con permisividad disfrazada de esperanza. El gobierno debe preguntarse si, al persistir en este camino sin correcciones, está siendo arquitecto de una paz verdadera o cómplice involuntario de su fracaso.
Antioquia alza la voz, y no es la única. La periferia del país pide menos complacencia y más acción, menos discursos de Bogotá y más presencia efectiva en los territorios. Porque la paz, para que sea paz, debe sentirse en el terreno, no solo proclamarse en el Capitolio.