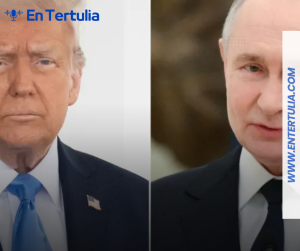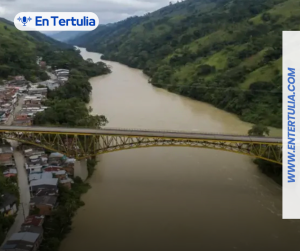El canal de Panamá vuelve a estar en el centro de una disputa geopolítica que evoca fantasmas del pasado y genera tensiones en el presente. Esta semana, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que permitirá el despliegue de tropas estadounidenses en zonas adyacentes al canal interoceánico. El convenio, que estará vigente por tres años prorrogables, ha sido presentado por ambos gobiernos como una alianza estratégica, aunque ya ha despertado un fuerte rechazo en sectores sociales y políticos panameños que ven en él una peligrosa regresión histórica.
El documento, rubricado por el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, autoriza a las fuerzas militares estadounidenses a usar ciertas instalaciones para entrenamientos conjuntos, ejercicios operativos y otras actividades de cooperación. Las zonas involucradas incluyen dos bases aeronavales y un aeropuerto, todos ubicados en áreas donde antiguamente se asentaban bases militares norteamericanas antes de la reversión del canal a manos panameñas en 1999.
Desde Washington, el presidente Donald Trump no tardó en celebrar el acuerdo como una victoria estratégica. “Estamos recuperando el canal”, dijo con tono desafiante, asegurando que la influencia china en la región ha sido “excesiva” y que este pacto con Panamá representa una forma de “expulsar” a esa potencia asiática del istmo. Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, han servido de combustible para las protestas que comenzaron a multiplicarse en Ciudad de Panamá y otras regiones del país.
El gobierno panameño, por su parte, ha insistido en que no se trata de una cesión de soberanía ni de la instalación de bases permanentes. El presidente José Raúl Mulino, desde Lima, fue enfático: “Rechazamos cualquier lenguaje que hable de presencia militar permanente o cesión de territorio. Eso es inaceptable. Por eso devolvimos hasta cuatro versiones del acuerdo antes de firmarlo”. No obstante, esa aclaración no ha disipado del todo las dudas entre quienes ven en el regreso de tropas extranjeras una amenaza latente.
El canal, que durante gran parte del siglo XX fue símbolo del poderío estadounidense en América Latina, volvió completamente a manos panameñas en 1999, después de décadas de lucha diplomática y social. La firma de este nuevo acuerdo remueve las profundas cicatrices de esa historia, y plantea interrogantes sobre la autonomía del país centroamericano en un contexto global donde China y Estados Unidos libran una guerra silenciosa por el control de rutas estratégicas y recursos.
El gobierno de Trump ha reiterado que su objetivo es “proteger el libre comercio” y asegurar que el canal no sea utilizado como herramienta geopolítica por actores hostiles. Pero para muchos analistas, el lenguaje beligerante del mandatario y su historial de decisiones unilaterales generan preocupación sobre los verdaderos alcances de este pacto. La pregunta es si se trata realmente de cooperación o de un retorno camuflado a una vieja doctrina de control hemisférico.
Panamá, que en los últimos años ha sido ejemplo de neutralidad y eficiencia en la administración del canal, enfrenta ahora una disyuntiva delicada. ¿Puede seguir siendo un actor soberano en medio de una creciente presión externa? ¿Cómo blindar la independencia de una de las infraestructuras más importantes del mundo sin caer en el juego de las grandes potencias?
Por ahora, las tropas no han llegado, pero el debate ya está instalado. Y como siempre que se habla del canal, lo que está en juego no es solo una franja de agua, sino una idea de país. Una historia de dignidad, autonomía y resistencia que hoy vuelve a escribir un capítulo crucial.