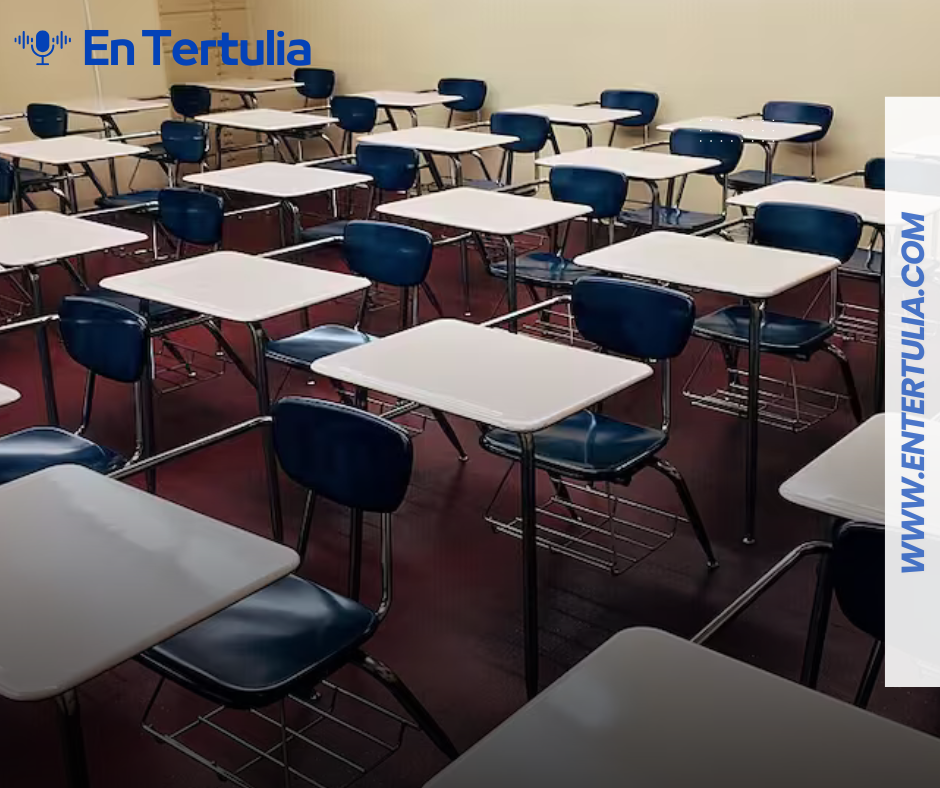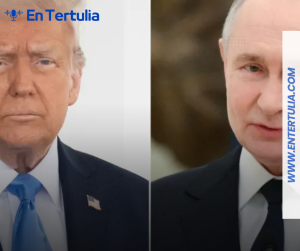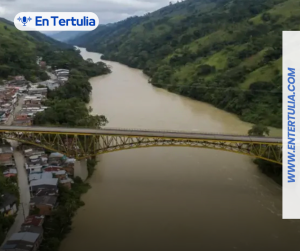Los patios, corredores y salones de las instituciones educativas públicas de Bogotá están dejando de ser exclusivamente espacios de aprendizaje. Una realidad alarmante golpea a la capital: en tan solo los tres primeros meses de 2025, se han reportado 1.285 casos de consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes. Esto representa un incremento de más de 250 casos respecto al mismo periodo del año anterior, y pone en tela de juicio la capacidad institucional para frenar una problemática que afecta de manera directa a la infancia y la adolescencia.
Los datos provienen de la Secretaría de Educación y fueron revelados tras un derecho de petición elevado por la concejala Diana Diago. La respuesta oficial confirma lo que ya muchos intuían: las escuelas no están exentas del drama del microtráfico y el consumo temprano de drogas. Lo más inquietante es que 682 de estos casos se presentaron dentro de las actividades recreativas realizadas en los colegios, una señal clara de que los controles actuales son insuficientes.
Frente a este panorama, el debate no es sólo técnico, sino profundamente ético. ¿Qué sociedad podríamos construir si los niños se inician en el consumo de sustancias en el mismo lugar donde deberían formarse como ciudadanos? La educación y la protección deben ir de la mano, pero hoy parecen marchar por caminos distintos, descoordinados y sin urgencia común.
La crítica de la cabildante Diago al alcalde Carlos Fernando Galán es tajante: hay omisión frente a un problema que requiere acción decidida y articulación entre sectores. No se trata únicamente de prohibiciones, sino de pedagogía, intervención oportuna y una vigilancia constante. Es legítimo preguntar qué campañas se están llevando a cabo y qué protocolos existen para actuar cuando un menor consume sustancias dentro de una institución educativa.
La capital ha avanzado en programas de salud mental, y existe un cuerpo normativo que habla de entornos protectores, pero los hechos indican que la distancia entre el papel y la realidad aún es grande. La política pública no puede limitarse al diseño de planes; debe aterrizarse con presencia institucional, con equipos interdisciplinarios en cada colegio y con alianzas con las familias, muchas veces invisibilizadas en este debate.
Además, está el papel de los entornos urbanos. El colegio no es una isla. Lo que ocurre en sus alrededores también condiciona lo que pasa dentro. El microtráfico, que acecha los alrededores de los planteles, no ha sido contenido con eficacia. Sin un enfoque integral de seguridad escolar, que incluya presencia de las autoridades en las zonas vulnerables, será difícil lograr avances sostenibles.
Los jóvenes, expuestos cada vez a sustancias más accesibles y con menos información, necesitan algo más que campañas ocasionales. Requieren un acompañamiento permanente que involucre no solo a docentes y psicólogos, sino a toda la comunidad educativa. Cada caso registrado no solo es una cifra, sino una historia interrumpida, una oportunidad perdida y una sociedad que falló.
Colombia ha tenido históricamente una deuda con su niñez. Hoy, la evidencia muestra que en los mismos espacios donde debería cultivarse el futuro, se está normalizando una amenaza silenciosa. La pregunta no es si podemos actuar, sino cuánto más estamos dispuestos a esperar antes de hacerlo.