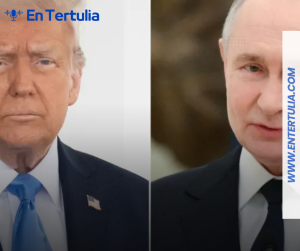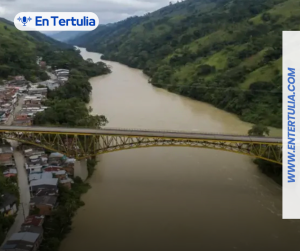Comer sano en Medellín ya no es solo una tendencia, es un acto consciente. Lo reveló recientemente el estudio “Hábitos de consumo 2025”, de la firma Crowe Co, al evidenciar que casi 9 de cada 10 hogares de estratos bajos y medios ya ha comenzado a incluir alimentos saludables en su dieta. Frutas frescas, verduras, granos, proteínas magras y productos naturales han empezado a ocupar el lugar que antes tenían frituras, gaseosas y alimentos ultraprocesados. Pero en la misma proporción en la que crece la conciencia alimentaria, también se agranda la brecha entre intención y posibilidad.
Y es que detrás de ese giro positivo en los hábitos alimenticios, se esconde una verdad amarga: comer bien sigue siendo costoso, y para muchos, casi prohibitivo. El 80 % de los trabajadores en Colombia gana menos de tres salarios mínimos, lo que los obliga a administrar con pinzas sus ingresos mensuales. Según el estudio, una familia promedio en Medellín que intenta alimentarse saludablemente puede llegar a destinar más del 30 % de su salario en el mercado, una cifra que presiona el resto del presupuesto familiar hasta hacerlo crujir.
El ideal de llenar la despensa con quinoa, brócoli, aguacate, huevos criollos y cereales integrales se estrella, con frecuencia, contra los precios de góndola. Mientras un paquete de snacks ultraprocesados puede costar $3.000, una bandeja de arándanos frescos no baja de los $10.000. Lo saludable, aunque deseado, sigue siendo una elección que el mercado le vende más caro a quien menos puede. Y eso convierte el derecho a una buena nutrición en un privilegio de clase, cuando debería ser una garantía básica.
Aun así, el paisa promedio no se rinde. Lo que antes era simple costumbre, hoy se asume como una decisión informada. La encuesta refleja una ciudadanía que, sin importar su nivel educativo o poder adquisitivo, quiere cuidar su cuerpo, proteger el ambiente y transformar su forma de comer. Pero el esfuerzo individual no basta cuando el entorno no facilita ese cambio. Si las frutas cuestan el doble que las gaseosas, la elección es clara… y forzada.
Este fenómeno también destapa otra paradoja: en una región fértil, productiva y con oferta agrícola diversa, los alimentos más saludables son inaccesibles para una mayoría. El problema ya no es de disponibilidad, sino de distribución, intermediación y políticas públicas. ¿Por qué un mango cosechado en Urabá cuesta más que una hamburguesa congelada importada? La respuesta apunta a una cadena de valor distorsionada, en la que el consumidor final paga las ineficiencias del sistema agroalimentario.
No es menor el dato de que el 96 % de los encuestados pertenece a estratos 1 al 4. Hablar de hábitos saludables no puede hacerse sin considerar el contexto social. En Medellín, como en muchas ciudades del país, las familias enfrentan un dilema cotidiano: ¿mercado o servicios? ¿comer mejor o pagar transporte? Por eso, las políticas públicas en salud y alimentación deben mirar más allá de la educación nutricional: deben intervenir precios, apoyar mercados campesinos y reducir la carga impositiva de productos saludables.
Si el propósito colectivo es construir una ciudad más sana, la conversación debe incluir a todos: productores, consumidores, distribuidores, y, sobre todo, al Estado. Comer bien no puede seguir siendo un lujo para algunos, ni una hazaña para otros. Porque mientras haya un niño que no pueda acceder a una fruta fresca pero sí a un paquete de papas fritas por la mitad del precio, el sistema seguirá alimentando desigualdades.
Medellín ha demostrado que la conciencia está, el deseo también. Lo que falta ahora es el puente entre el querer y el poder. Y ese puente se construye con voluntad política, justicia económica y un nuevo enfoque del mercado: uno que no castigue a quien quiere vivir mejor, sino que lo respalde. Porque la salud, en última instancia, también comienza por lo que se pone en el plato.