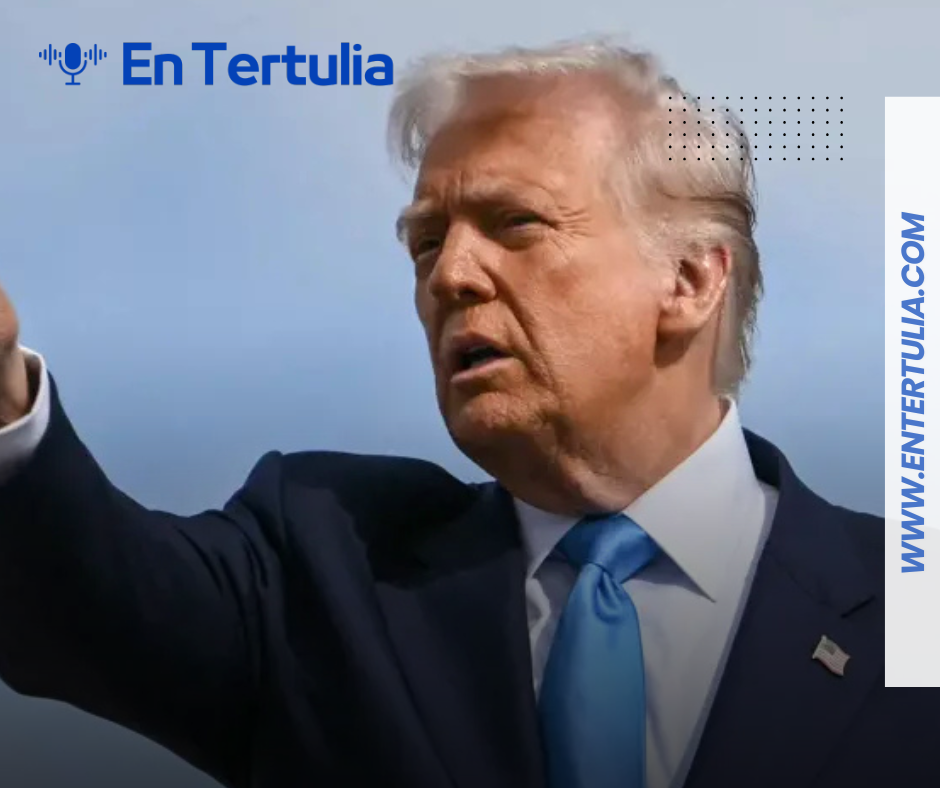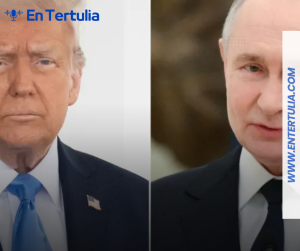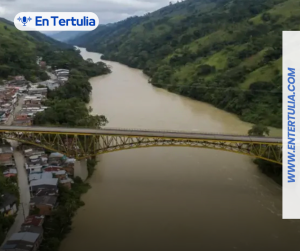Donald Trump ha decidido reescribir la historia de la política exterior estadounidense con la tinta gruesa de la guerra. Esta vez, su enemigo no está en Medio Oriente ni en los despachos de Pekín, sino en las costas del Caribe y el Pacífico latinoamericano. Su cruzada contra las drogas, que prometía ser una continuación endurecida del viejo combate iniciado por Nixon en 1971, se ha transformado en un conflicto militar sin ambigüedades: menos cooperación, más bombardeos.
Lo que comenzó como retórica electoral terminó convertido en una ofensiva real. En menos de un año de mandato, el presidente republicano ha autorizado ataques aéreos contra lanchas y embarcaciones sospechosas de transportar cocaína y fentanilo. No son operaciones encubiertas ni mensajes diplomáticos: son explosiones a la vista de todos. Según reportes cruzados, ya van al menos trece bombardeos, con un saldo que oscila entre cincuenta y sesenta muertos. El video inaugural de esta guerra –un barco envuelto en llamas en el Caribe y la voz de Trump proclamando “matamos a narcoterroristas del Tren de Aragua”– fue la declaración de principios de su nueva doctrina.
Mientras el mundo se distrae con sus guerras comerciales y su beligerancia en Medio Oriente, Washington reabre un frente olvidado. Pero esta vez no hay programas de erradicación ni ayudas bilaterales, como en los tiempos del Plan Colombia. La cooperación quedó atrás; el lenguaje es el de la fuerza. América Latina vuelve a ser escenario, pero ya no de asistencia técnica ni de fumigaciones: ahora lo es de ataques quirúrgicos, ejecutados bajo el argumento de la “autodefensa preventiva”.
La narrativa de Trump es tan simple como peligrosa: si las drogas matan estadounidenses, quienes las producen o transportan son enemigos de la nación. Bajo ese razonamiento, los carteles dejan de ser organizaciones criminales y pasan a ser “grupos armados no estatales”. La categoría, familiar en el léxico del Pentágono, permite operar sin declarar formalmente una guerra. Así, la política antidrogas se convierte en una extensión del poder militar, con el respaldo fervoroso de un electorado que prefiere bombas a tratados.
La estrategia recuerda a los años posteriores al 11 de septiembre, cuando el miedo legitimó invasiones y torturas. Solo que ahora el enemigo no se oculta en desiertos lejanos, sino en los ríos de Colombia, las selvas de Venezuela o las costas de Centroamérica. La historia se repite, pero con nuevos nombres y los mismos pretextos: “seguridad nacional”, “amenaza existencial”, “defensa de la patria”. En el fondo, es la vieja doctrina de la fuerza bruta disfrazada de cruzada moral.
En América Latina, la reacción es ambivalente. Algunos gobiernos, acorralados por la violencia interna, ven en la ofensiva una oportunidad de aliarse con la potencia del norte. Otros temen una reedición de los años oscuros de intervencionismo, cuando las fronteras eran apenas líneas en los mapas de Washington. La región, una vez más, queda en medio de una guerra ajena que se libra en su propio territorio.
Trump, por su parte, parece haber encontrado en esta guerra un nuevo escenario para su retórica del orden y el castigo. Cada bombardeo le sirve como símbolo de control, cada explosión como aplauso de campaña. Y mientras tanto, los muertos —que nunca aparecen en sus videos— se acumulan en silencio en playas sin nombre.
La pregunta, entonces, no es si Trump va en serio. Es evidente que sí. La verdadera incógnita es qué sigue: si esta “guerra contra las drogas” terminará extendiéndose tierra adentro, si habrá tropas en selvas latinoamericanas, o si, como tantas veces en la historia, el remedio volverá a ser más devastador que la enfermedad. Porque cuando las bombas hablan, la diplomacia calla. Y América Latina, una vez más, escucha el eco de una guerra que no empezó, pero que volverá a pagar.