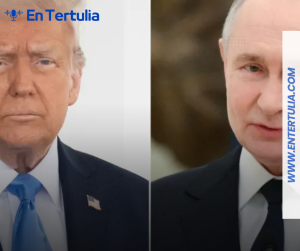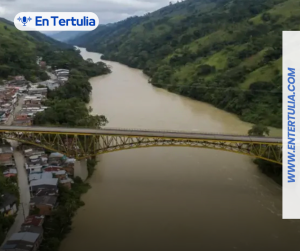Por estos días, la política colombiana parece más una plaza pública que un escenario institucional. Lo que debería ser el espacio de la deliberación democrática se ha visto reducido, con frecuencia alarmante, a un duelo verbal entre quienes ostentan los cargos más altos del Estado. La reciente alocución del presidente Gustavo Petro, en la que se refirió con un exabrupto al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no solo revela el tono de la confrontación política actual, sino también el frágil equilibrio entre la espontaneidad y la responsabilidad institucional.
El episodio ocurrió en Soledad, Atlántico, durante el acto de instalación de los Comités Ciudadanos para la consulta popular. En medio de un discurso que pretendía movilizar apoyos para esta iniciativa, Petro no encontró mejor forma de responder a las declaraciones de Cepeda —quien había sugerido debatir las preguntas en el Congreso— que insinuar un insulto de grueso calibre. “Yo no digo groserías, pero quise decir una… mucho hp”, expresó entre risas, ante la mirada cómplice de Benedetti y Bolívar. La frase, aunque adornada de informalidad, se sintió como una carga de dinamita lanzada desde el atril presidencial.
La respuesta no se hizo esperar. Efraín Cepeda, con un tono más sobrio, acusó al mandatario de olvidar la dignidad del cargo y de actuar como si estuviera envuelto en una riña callejera. Su réplica en la red social X incluyó una vuelta retórica interesante: resignificó el insulto como un “Honor Perenne”, devolviendo la ofensa con elegancia simbólica. En ese cruce de palabras se condensó buena parte del drama político colombiano: una disputa por el lenguaje, por el tono y, en el fondo, por el poder.
El lenguaje no es una herramienta neutra en política. Las palabras que salen de la boca de un presidente no son meros ecos; son actos con consecuencias. Lo que en otro escenario podría ser interpretado como un arrebato coloquial, en boca del jefe de Estado adquiere una dimensión simbólica y constitucional. La investidura presidencial no es solo un traje, es un lenguaje, un tono, un deber de contención. Y cuando este se rompe, los efectos son más profundos que un simple escándalo mediático: erosionan la confianza en las instituciones.
Pero este episodio no debe ser leído únicamente como un desplante verbal. La consulta popular que lo motivó está en el centro de un proyecto de transformación política que ha encontrado resistencias en el Congreso. Petro, al igual que muchos de sus antecesores, enfrenta la realidad de un sistema de pesos y contrapesos que obliga al diálogo, no al monólogo. Sin embargo, cuando el diálogo se percibe como estancamiento, la tentación del populismo se asoma. Y ahí es donde el lenguaje se radicaliza: ya no para convencer, sino para dividir.
La ciudadanía, por su parte, asiste a este espectáculo con sentimientos encontrados. Algunos aplauden la franqueza del presidente, otros lamentan la pérdida de decoro institucional. La polarización se alimenta de estos gestos, de estas frases lanzadas como piedras. Pero la democracia no puede sostenerse sobre el aplauso del momento, sino sobre la solidez del respeto mutuo, aun entre adversarios políticos.
Este cruce entre Petro y Cepeda podría parecer una anécdota más en el largo historial de tensiones políticas en Colombia. Sin embargo, revela algo más profundo: la fragilidad del lenguaje democrático en tiempos de crisis. No se trata de censurar las emociones ni de exigir rigidez robótica en quienes gobiernan. Se trata de entender que la palabra, en política, tiene peso, dirección y consecuencias.
En un país marcado por la violencia verbal y simbólica, donde la historia ha sido escrita tanto con discursos como con silencios, los líderes tienen la obligación de elegir cada palabra como si fuera una semilla. Porque lo que hoy se dice entre risas, mañana puede florecer como resentimiento o, peor aún, como desconfianza en el sistema que todos estamos llamados a construir.